* * *
El Grupo Sofos tiene el
gusto
de invitarle a la conversación:
de invitarle a la conversación:
¿Somos Homo sapiens u Homo stupidus?
El tema de la próxima sesión es «¿Somos
Homo sapiens u Homo stupidus?», a cargo de Diego Aristizábal, comunicador social-periodista de la Universidad
Pontificia Bolivariana, escritor, columnista y director de Eventos del Libro de
la Alcaldía de Medellín, programa en el cual se destaca la organización anual
de la Fiesta del Libro y la Cultura.
* *
*
Entrada libre
Lugar: Casa
Museo Otraparte / Carrera 43A n.º 27A Sur - 11 / Envigado
Fecha: Mayo
11 de 2019
Hora: 2:30 p. m.
Ver formulario de evaluación de la conferencia:
Escuchar transmisión en vivo:
Para participación y realizar preguntas
en línea, favor comunicarse
a nuestra línea 448 24 04 o a nuestro correo: gruposofos@gmail.com
a nuestra línea 448 24 04 o a nuestro correo: gruposofos@gmail.com
Para obtener información adicional puede comunicarse
con nosotros al correo electrónico gruposofos@gmail.com. En nuestro blog http://gruposofos.blogspot.com podrá consultar la programación, la metodología
de trabajo y la presentación del grupo. O puede también comunicarse con la Casa
Museo Otraparte: Teléfono: 448 24 04 - Correo electrónico: otraparte@otraparte.org - Sitio web: www.otraparte.org.
*
* *
Lectura preliminar
(Basado
en una idea de William T. Vollmann)
Una vez
que sus necesidades primordiales están satisfechas, y a veces incluso antes, el
hombre desea intensamente, pero no sabe exactamente qué, pues es el ser lo que
él desea, un ser del que se siente privado y del que cualquier otro le parece
dotado.
Rene Girard
Querida
bisnieta:
El olvido es
el destino inevitable de todos. Yo no recuerdo a mis bisabuelos. Nunca los
conocí. Nada sé de ellos, nada quiero saber. Bastan tres generaciones para
desaparecer sin dejar rastro. Eso es la vida: pasar sin trascendencia.
Esta carta no
es un testimonio contra el olvido: sé bien que ese es mi destino inexorable, y
no pretendo aplazarlo una generación más; no tiene sentido. Te escribo con otro
propósito menos íntimo, si se quiere más antropológico. Ya verás lo que quiero
decir.
Los seres
humanos somos expertos en racionalizar nuestras equivocaciones y fallas
morales. Somos un animal extraño que usa más su cerebro para justificar sus
faltas que para evitarlas. Esta carta, una larga excusa y también una
confesión, así lo comprueba.
Entiendo tu
odio generacional, tu dedo acusador, tu odio contra los causantes de la
catástrofe. Vives en un mundo inestable, asaltado por epidemias, huracanes,
sequías, terremotos y conflictos permanentes. Los humanos enloquecieron el
clima y ahora el clima está enloqueciendo a los humanos…
No tomamos
decisiones, no hicimos lo que debíamos, y tu generación está sufriendo las
terribles consecuencias. Anticipamos lo que terminó ocurriendo: éramos
conscientes del futuro de pesadilla que estábamos creando. Advertimos el
peligro, pero ignoramos todas las señales hasta convertir la vida en este
planeta, el único que tenemos, en un infierno.
Tienes razón
al llamarnos egoístas, depredadores, inconscientes… Eso fuimos. Nuestro legado
es la destrucción, la muerte y el sufrimiento, ¿quién podría negarlo? Las
rencillas intergeneracionales siempre me parecieron insulsas, están sustentadas
en generalizaciones espurias.
Pero este
caso es distinto: tu generación acierta cuando nos culpa de su desastre.
No estamos,
creo, ante el fracaso de una o dos generaciones, sino ante el fracaso de la
humanidad; te pido, entonces, un poco de indulgencia. Este desastre planetario
revela un aspecto esencial de nuestra condición. Es como si el creador —la
evolución, la naturaleza o quien sea— nos hubiera construido de un modo
perverso. Nos entregó, por un lado, los medios para autodestruirnos (el
ingenio) y nos negó, por el otro, las capacidades necesarias para salvarnos (la
solidaridad y la moderación). La destrucción era inevitable; solo quedaba una
pregunta por resolver: ¿cuándo?
Uno podría
imaginarse a Dios como una especie de programador maligno. Sentado frente a la
pantalla, sonriente, ebrio de determinismo, observando la destrucción
predeterminada de la humanidad. La misma humanidad ha contado esta historia de
muchas maneras: Prometeo, Golem, Frankenstein… Nuestro ingenio es mayor que
nuestra templanza. Eso somos. Hay una frase del biólogo Edward O. Wilson: «Si
tuvieran la tecnología, las hormigas ya habrían destruido el planeta». No somos
muy distintos.
Hace unos
meses, cuando todavía no sabía si iba a poder escribir esta carta (mensaje
confuso que arrojo al océano del tiempo), leí una breve entrada del diario del
novelista húngaro Sándor Márai. La escribió en julio de 1988, poco antes de su
muerte. Resume mi alegato esencial: «Ola de calor. En los periódicos, palabrería
sobre la especie humana que con sus vapores y gases ha apestado la atmósfera.
[…] La estupidez y el genio humano son capaces de todo».
La estupidez
y el ingenio. Una mezcla sin duda peligrosa. Esta carta se centra en lo
primero: en nuestra estupidez, en nuestros defectos de fábrica, en algunos
elementos problemáticos de nuestra esencia. Quizás podríamos haber hecho una
transición hacia otro tipo de sociedad. Quizás podríamos haber optado por la
vida. No quisimos, dirás tú. No pudimos, digo yo. Nos llevó la corriente de la
naturaleza. Nos arrastró nuestra herencia, esa combinación extraña de estupidez
e ingenio.
Haré énfasis
en tres aspectos de nuestra condición, y voy a hacerlo citando a tres autores
(no soy un pensador original, solo un lector curioso) de diferentes tiempos;
tres pensadores que, en una síntesis trágica, revelan nuestra esencia
autodestructiva.
Hume
Empiezo con
David Hume, un filósofo escéptico que vivió hace ya muchos años, durante el
despunte de la Ilustración. Miraba al ser humano con compasión inteligente,
pues conocía nuestros defectos de fábrica. Dudaba de la razón, esa máquina de
justificaciones, y la imaginaba como un hombrecito trepado en un elefante
desbocado (o, mejor, propenso a desbocarse). «El hombre es el mayor enemigo del
hombre», decía.
En uno de sus
textos sobre los orígenes de la moral, un libro que se adelantó por más de dos
siglos a las ciencias humanas, escribió una frase que resume bien este primer
punto: «No es contrario a la razón preferir la destrucción total del mundo al
rasguño de un dedo».
Entiendo tu
exasperación: esa frase es un acto de cinismo inaceptable. Pero Hume, gordo
bonachón, solo quería plantear los límites de la razón humana, la imperfección
de nuestra psicología. Hume está diciendo que somos contradictorios: buenos
para componer elaboradas teorías de la justicia e impecables razonamientos
morales (nos gustan los mandamientos y los imperativos categóricos), pero muy
malos para obedecerlos y cumplir con lo que juzgamos correcto. Somos una
especie que no practica lo que su mente predica. «El hombre es por natura la
bestia paradójica, / un animal absurdo que necesita lógica», escribió el poeta
Antonio Machado.
Somos una
especie extraña. Tenemos la capacidad de razonar, sabemos cómo deberíamos
actuar, pero carecemos de la motivación psicológica necesaria para cumplir los
dictados de nuestros razonamientos y actuar correctamente.
Sabíamos que
debíamos cambiar nuestro modo de vida. Sabíamos que teníamos una obligación con
las generaciones venideras, que era inaceptable el sacrificio de buena parte de
su bienestar por una pequeña parte del nuestro, pero lo hicimos de todas
maneras. En ese sentido, Hume fue un visionario trágico de la estupidez de la
especie.
Hardin
Voy a pasar
ahora a mi segundo punto, a propósito de un pensador del siglo xx, Garrett Hardin. No fue un gran
pensador ni dejó gran obra. Pero escribió un breve ensayo sobre la tragedia de
los comunes (o recursos de uso común) que predijo el desastre, la trayectoria
catastrófica, la inercia inevitable de las cosas…
Hardin
escribió con lo que podríamos llamar urgencia malthusiana. Vivió los años más
convulsionados de nuestra historia demográfica, años de un crecimiento
desbordado de la población. Usaré un ejemplo bucólico para describir la
situación del planeta de entonces. Imagino un grupo de pastores que comparten
un terreno. Cada pastor es dueño de un pequeño rebaño. Uno de ellos decide
ampliarlo y llevar tres ovejas más a pastar al terreno compartido. El beneficio
individual es evidente. También lo es el costo social: menos alimento y espacio
para las ovejas de todos. Pero el pastor piensa en lo primero y no en lo
segundo: hace lo ventajoso y no lo correcto, tal como anticipó Hume. Los demás
deciden hacer lo mismo y sobreviene, entonces, la destrucción del terreno y la
amenaza a una forma de vida.
Hardin
planteó dos asuntos distintos pero complementarios. Primero: la Tierra es
nuestro terreno común, una gran hacienda planetaria. Segundo: nos comportamos
de manera egoísta; irracionalmente, si se mira desde una perspectiva colectiva:
nunca incorporamos el bienestar de los otros en nuestras decisiones. Hardin
comparte el pesimismo de Hume. Aunque creía en las leyes, no pensaba que la
conciencia (esto es, el razonamiento moral) pudiera salvarnos.
A lo largo de
la historia, en comunidades cerradas, los seres humanos diseñaron salidas
eficaces al problema de los recursos compartidos. Pero en el ámbito planetario
—tú lo sabes, lo vives todos los días—, no fue posible. Fuimos incapaces
(institucional, legal y moralmente) de llegar a un acuerdo cooperativo a escala
planetaria. Los países ricos no disminuyeron sus ovejas; los otros, los más
pobres, no renunciaron a introducir las suyas. Una tragedia, sin duda. Somos
peores que hormigas.
Mangabeira
Sigo con mi
última idea, no sin antes pedirte perdón por este tedioso inventario, que más
parece la lista de excusas de un adúltero que intenta tranquilizar su
conciencia mediante ejercicios intelectuales. Casos se han visto…
La idea ha
sido repetida muchas veces, de muchas maneras, con muchos ejemplos. Retomo una
versión de mi tiempo, obra de un filósofo brasilero que hizo su vida en Estados
Unidos, epicentro del consumismo, símbolo de nuestro insaciable apetito.
Roberto Mangabeira Unger dice que los seres humanos no solo sabemos que vamos a
morir, no solo sospechamos que la vida no tiene sentido (al menos no uno
intrínseco), sino que también somos insaciables, estamos siempre insatisfechos,
y tenemos una relación extraña con las cosas: dejamos de quererlas una vez las poseemos.
Vivimos en un ciclo eterno de deseos cumplidos y descartados: deseo,
satisfacción, aburrimiento, otra vez deseo, 1, 2, 3… y así sucesivamente, ad infinitum. Nada parece saciarnos.
Creemos que los bienes materiales van a aliviar nuestro vacío existencial. Nos
aferramos a una ilusión vana: jamás se cumple pero nunca la desechamos.
Los seres
humanos nunca logramos satisfacer nuestras necesidades básicas, pues estas
cambian, son dinámicas, están histórica y socialmente determinadas. Necesitamos
lo que tienen o quieren los otros: los deseos de los demás nos contaminan
irremediablemente. Consumimos porque otros consumen. Y otros consumen porque
nosotros consumimos. Nuestros deseos son maleables, influenciados por los
demás. Son infinitos, insaciables.
Ninguna
sociedad o cultura, dice Mangabeira, puede suprimir esos impulsos
fundamentales. Las prédicas de los críticos de la cultura y la sociedad
(razonadas todas) usualmente caen en oídos sordos. Son palabras al viento. La
razón no nos cambia. Los pragmatistas de la suficiencia, que nos invitan a
parar en nuestro afán productivo e innovador, nunca han reclutado multitudes.
La filosofía de la renuncia no parece humana. Parafraseando a Edward O. Wilson:
excelente idea, especie equivocada.
Como dijo
Mangabeira, no hay retorno a Arcadia; nuestra salida del edén es irreversible.
Nadie ha podido regresar al paraíso. Tenemos nostalgias naturalistas, sin duda.
Pero esa sociedad armónica, satisfecha y pragmática, que está por encima del
remolino de deseos insaciables, es una utopía.
No quiero
seguir con las justificaciones. «Ya está bueno», dirás. Las excusas exasperan,
sobre todo después de tanto rato. Recuerda, simplemente, que la razón no pudo
evitar la tragedia de los comunes, exacerbada por nuestras insaciables urgencias.
Hay una
imagen que ahora se me viene a la mente y que resume la fórmula de Sándor Márai
(ingenio + estupidez = destrucción): las grandes cabezas de la Isla de Pascua,
adonde quise ir desde que era niño, para ver esas estatuas gigantes, antropomórficas,
repetidas…, negación del pragmatismo y la suficiencia. Quién sabe si los
habitantes de la isla se extinguieron como consecuencia de ese frenesí
escultor; pudo haber sido por otras causas. Pero la metáfora es apropiada: la
autodestrucción, que parece parte de nuestra esencia, puede ser representada
por una gran cabeza humana.
Termino,
simplemente, pidiendo perdón.
Fuente:
Gaviria,
Alejandro. Siquiera tenemos las palabras.
Ariel, Bogotá, 2019. Capítulo reproducido con autorización expresa del autor.
Grupo Sofos


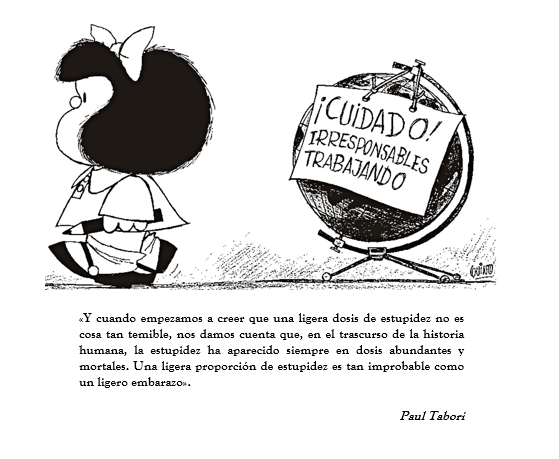
No hay comentarios.:
Publicar un comentario